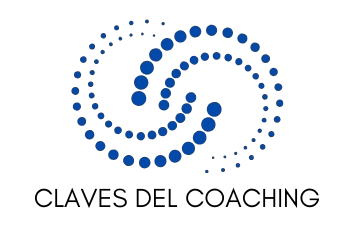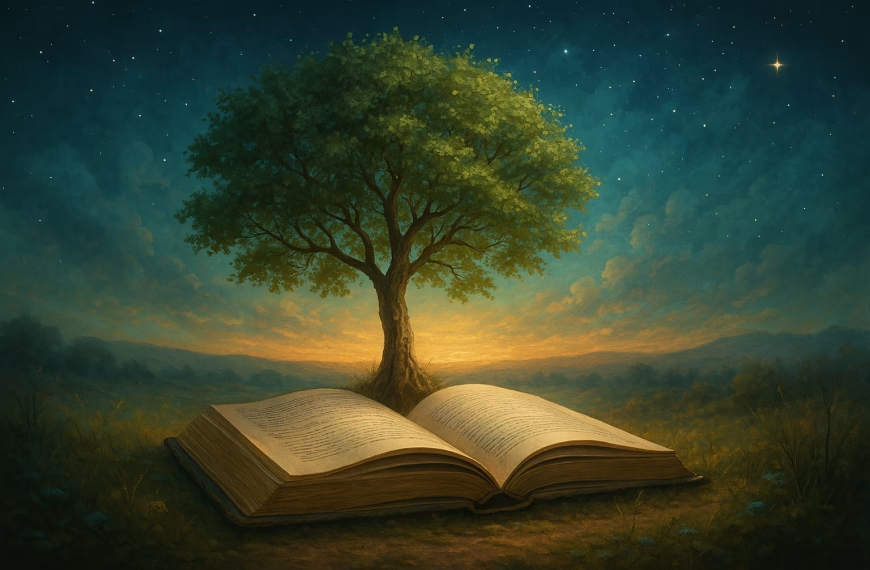Aprende qué es el coaching, cómo funciona y úsalo hoy con guías, preguntas y plantillas.
Aquí encuentras tipos de coaching, principios y distinciones explicadas, además de recursos descargables para aplicar de inmediato.
¿Qué encontrarás en este sitio?
Publicamos guías paso a paso, comparativas y plantillas para llevar el coaching a la práctica —ya seas líder, profesional independiente, docente o estés en una transición de carrera. Empieza por la Guía esencial si es tu primera vez; si ya tienes experiencia, explora Tipos, Principios, Distinciones y la biblioteca de recursos. Cada sección incluye ejemplos, errores comunes, FAQs y enlaces a lecturas relacionadas para que avances sin perderte.
Tipos de coaching (elige el enfoque correcto)
Elige según tu objetivo: ejecutivo, de vida (life), de carrera, de equipos, deportivo, educativo, ontológico, salud/bienestar, financiero y más. En cada guía verás cuándo usarlo, beneficios, límites y ejemplos.
Principios y modelos (cómo llevarlo a la práctica)
Conoce los principios que sostienen un buen proceso (ética, confidencialidad, objetivos SMARTER, medición) y los modelos de conversación más usados: GROW, TGROW, CLEAR, OSKAR, rueda de la vida, matriz de prioridades y más.
Distinciones clave (ver lo que antes no veías)
Las distinciones afinan el observador: Ser vs Hacer, Contexto vs Circunstancias, Compromiso vs Intención, Acción vs Reacción, Zona de confort vs crecimiento, Creencias limitantes, Lenguaje generativo. Cada distinción trae ejercicios y ejemplos.
Recursos y plantillas (úsalo hoy mismo)
Implementa con worksheets, checklists, guiones y calculadoras: plantilla de sesión, preguntas poderosas, rueda de la vida, plan de acción, seguimiento semanal, matriz de decisiones, OKR y más.
Worksheets
Checklists
Guiones
Calculadoras
Blog
Preguntas frecuentes
¿Qué es exactamente el coaching?
Es una conversación estructurada que, mediante preguntas, escucha y diseño de acciones, te ayuda a lograr metas medibles. No sustituye terapia ni consultoría.
¿Cómo elijo el tipo de coaching?
Parte del objetivo: liderazgo → ejecutivo; hábitos y bienestar → life coaching; transición profesional → carrera; rendimiento del equipo → equipos.
¿Cuánto dura un proceso?
Suele tener 6–12 sesiones de 50–60 minutos, semanales o quincenales, con revisiones. Depende del objetivo y del contexto.
¿Cómo se mide el avance?
Define indicadores (KPI/OKR), revisa acciones entre sesiones y documenta aprendizajes. En nuestra biblioteca encontrarás plantillas para hacerlo fácil.
¿Puedo empezar sin experiencia previa?
Sí. Comienza por la Guía esencial, descarga 1–2 plantillas y programa pequeñas acciones semanales.
Cómo navegar esta página
- Recorre los módulos y abre lo que necesitas.
- Usa las tarjetas de cada clúster para ir a guías específicas.
- Descarga una plantilla y empieza hoy.